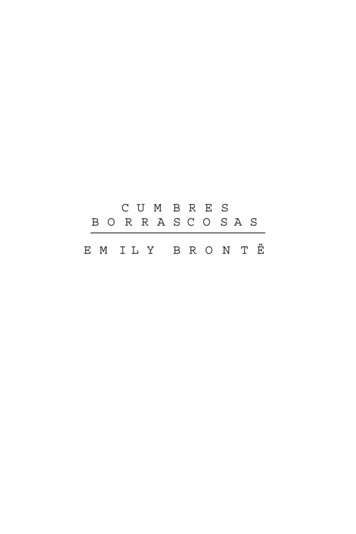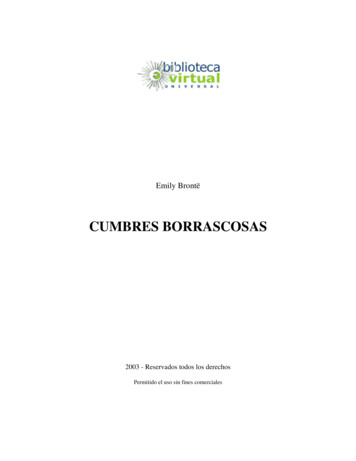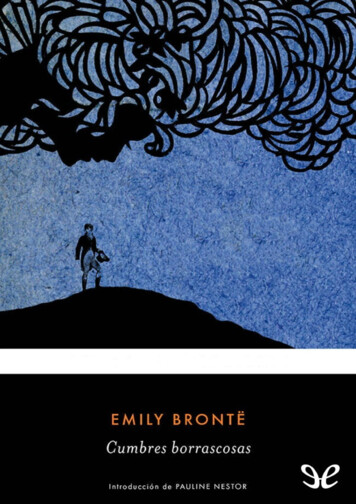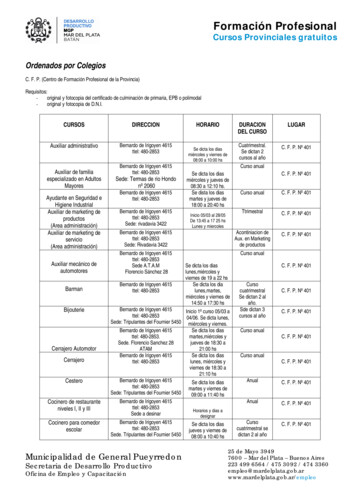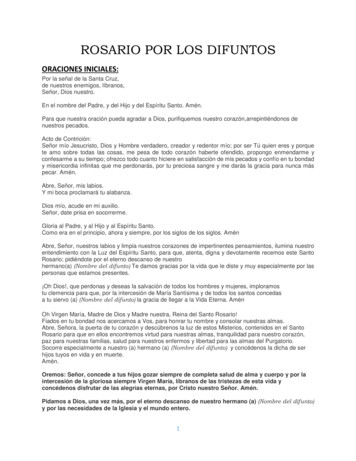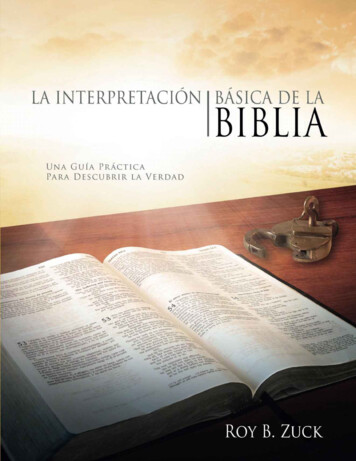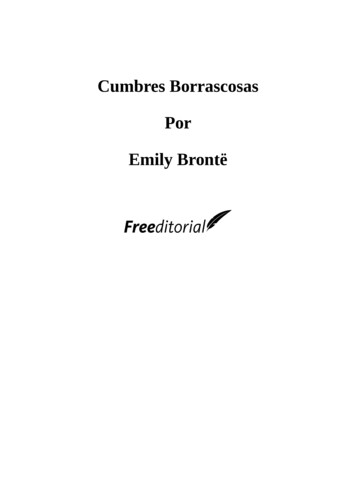
Transcription
Cumbres BorrascosasPorEmily Brontë
CAPÍTULO PRIMERORegreso en este momento de visitar al dueño de mi casa. Sospecho que esesolitario vecino me dará más de un motivo de preocupación. La comarca enque he venido a residir es un verdadero paraíso, tal como un misántropo nohubiera logrado hallarlo igual en toda Inglaterra. El señor Heathcliff y yopodríamos haber sido una pareja ideal de camaradas en este bello país. Micasero me pareció un individuo extraordinario. No dio muestra alguna de notarla espontánea simpatía que experimenté hacia él al verle. Antes bien, susnegros ojos se escondieron bajo sus párpados, y sus dedos se hundieron másprofundamente en los bolsillos de su chaleco, al anunciarle yo mi nombre.—¿Elseñor Heathcliff? —le había preguntado. Se limitó a inclinar lacabeza afirmativamente.—Soy Lockwood, su nuevo inquilino. Me he apresurado a tener el gustode visitarle para decirle que confío en que mi insistencia en alquilar la Granjade los Tordos no le habrá molestado.—La Granja de los Tordos es mía —contestó, separándose un poco de mí,—y ya comprenderá que a nadie le hubiera permitido que me molestase acercade ella, si yo creyese que me incomodaba. Pase usted.Masculló aquel «pase usted» entre dientes, y más bien como si quisieradarme a entender que me fuese al diablo. Ni siquiera tocó la puerta paracorroborar sus palabras. Pero ello mismo me inclinó a aceptar la invitación,porque parecía interesante aquel hombre, más reservado, al parecer, que yomismo.Al ver que mi caballo empujaba la barrera de la valla, sacó la mano delchaleco, quitó la cadena de la puerta y me precedió de mala gana. Cuandollegamos al patio gritó:—¡José! Llévate el caballo del señor Lockwood y tráenos de beber.La doble orden dada a un mismo criado me hizo pensar que toda laservidumbre se reducía a él, lo que explicaba que entre las losas del suelocreciera la hierba y que los setos mostrasen señales de no ser cortados sino porel ganado que mordisqueaba sus hojas.José era un hombre maduro, o, mejor dicho, un viejo. Pero, a pesar de suavanzada edad, se conservaba sano y fuerte. «¡Válgame el Señor!», Murmurócon tono de contrariedad, mientras se hacía cargo del caballo, a la vez que memiraba con tal acritud, que me fue precisa una gran dosis de benevolencia parasuponer que impetraba el auxilio divino, a fin de poder digerir bien la comida
y no con motivo de mi inesperada llegada.La casa en que habitaba el señor Heathcliff se llamaba CumbresBorrascosas en el dialecto de la región. Y por cierto que tal nombre expresabamuy bien los rigores atmosféricos a que la propiedad se veía sometida cuandola tempestad soplaba sobre ella. Sin duda se disfrutaba allí de buenaventilación. El aire debía de soplar con mucha violencia, a juzgar por loinclinados que estaban algunos pinos situados junto a la casa, y algunosarbustos cuyas hojas, como si implorasen al sol, se dirigían todas en un mismosentido. Pero el edificio era de sólida construcción, con gruesos muros, segúnpodía apreciarse por lo profundo de las ventanas, y con recios guardacantonesprotegiendo sus ángulos.Me detuve un momento en la puerta para contemplar las carátulas queornaban la fachada. En la entrada principal leí una inscripción, que decía:«Hareton Earnshaw» Aves de presa de formas extravagantes y figurasrepresentando muchachitos en posturas lascivas, rodeaban la inscripción. Mehubiese complacido hacer algunos comentarios respecto a aquello y hastapedir una breve historia del lugar a su rudo propietario; pero él permanecíaante la puerta de un modo que me indicaba su deseo de que yo entrase de unavez o me fuese, y no quise aumentar su impaciencia parándome a examinar losdetalles del acceso al edificio.Un pasillo nos condujo directamente a un salón, que en la región llaman lacasa por antonomasia, y que no está precedido de vestíbulo ni antecámaras.Generalmente, esta pieza comprende, a la vez, comedor y cocina; pero enCumbres Borrascosas la cocina no estaba allí. Al menos, no percibí indicioalguno de que en el inmenso lugar se cocina—se nada, pese a que en lasprofundidades de la casa me parecía sentir ruido de utensilios culinarios. Enlas paredes no había cacerolas ni cacharros de cocina. En cambio, se veía enun rincón de la estancia un aparador de roble cubierto de platos apilados hastael techo, y entre los que se veían jarros y tazones de plata. Había sobre éltortas de avena, piernas de buey y carneros curados, y jamones. Pendían sobrela chimenea varias viejas escopetas con los cañones enmohecidos y un par depistolas de arzón. En la repisa de la chimenea había tres tarros pintados devivos colores. El pavimento era de piedras lisas y blancas. Las sillas, antiguas,de alto respaldo, estaban pintadas de verde. Bajo el aparador vi una perrarodeada de sus cachorros, y distinguí otros perros por los rincones.Todo ello hubiera parecido natural en la casa de uno de los campesinos delpaís; musculosos, de obtusa apariencia y vestidos con calzón corto y polainas.Salas así, y en ellas labriegos de tal contextura sentados a la mesa ante un jarrode espumosa cerveza, podéis ver en la comarca cuanta queráis. Mas el señorHeathcliff contrastaba con el ambiente de un modo chocante. Era moreno, ypor el color de su tez parecía un gitano, si bien en sus ropas en sus modales
parecía ser un caballero. Aunque ataviado con algún descuido, y pese a suruda apariencia, su figura era erguida y arrogante.Yo pensaba que muchos le calificarían de soberbio y hasta de grosero, perosentía en el fondo que no debía de haber nada de ello. Me parecía,instintivamente, que su reserva debía proceder de que era enemigo de dejartraslucir sus emociones. Debía de odiar y amar disimulándolo, y seguramentehubiera considerado como un impertinente a quien le amase o le odiase, a suvez.Probablemente yo me precipitaba demasiado al suponer en mi huésped lamanera de ser que me es peculiar a mí mismo. Quizá el señor Heathcliffrehusaba su mano al amigo que le deparaba la ocasión por motivos muydiferentes a los míos. Quizá mi carácter fuera único. Mi madre solía decirmeque yo nunca sabría crearme un agradable hogar, y el verano pasado obré deun modo que acreditaba que la autora de mis días tenía razón.Con ocasión de estar pasando un mes a la orilla del mar conocí a unaverdadera beldad. Me pareció hechicera. No le dije jamás de palabra que laquería; pero si es verdad que los ojos hablan, por la expresión de los míoshubiera podido deducirse que yo estaba loco por ella. Cuando al fin lo notó,me dirigió la mirada más dulce que hubiera podido esperarse. ¿Qué hice yoentonces? Con vergüenza declaro que retrocedí, que me reconcentré en mímismo como un caracol en su concha, que a cada mirada de la joven mealejaba más, hasta que ella, sin duda confusa ante tales demostraciones, ypensando haberse equivocado respecto a mis sentimientos, persuadió a sumadre de que se debían marchar.Esos cambios bruscos me han granjeado fama de cruel.Sólo yo sé lo erróneo que es semejante juicio.Mi casero y yo nos sentamos frente a frente junto a la chimenea. Amboscallábamos. La perra había abandonado a sus crías, y se arrastraba entre mispiernas frunciendo el hocico y enseñando sus blancos dientes. Traté deacariciarla y emitió un largo gruñido gutural.—Es mejor que deje usted a la perra —gruñó el señor Heathcliff, haciendodúo al animal, a la vez que reprimía sus demostraciones feroces con unpuntapié. —No está acostumbrada a caricias ni la tenemos para eso.Se puso en pie, se acercó a una puerta lateral y gritó:—¡José!Percibimos a José murmurar algo en las profundidades de la bodega, perosin dar señal alguna de acudir. En vista de ello, su amo fue a buscarle,dejándome solo con la perra y con otros dos perros mastines, que vigilaban
atentamente cada uno de mis movimientos. No sintiendo deseo alguno detrabar conocimiento con sus colmillos, permanecí quieto; pero creyendo quelas injurias mudas no les ofenderían, comencé a hacerles guiños y muecas. Laocurrencia fue infortunada. Alguno de mis gestos debió molestar sin duda a laseñora perra, y bruscamente se lanzó sobre mis pantorrillas. La rechacé y meapresuré a interponer la mesa entre los dos. Mi acción revolucionó todo elejército perruno. Media docena de diablos de cuatro patas, de todos lostamaños y edades, salieron de los rincones y se precipitaron en el centro de lahabitación. Mis talones y los faldones de mi casaca constituyeron desde luegoel principal objetivo de sus arremetidas. Empuñé el atizador de la lumbre parahacer frente a los más voluminosos de mis asaltantes, pero, aun así, tuve quepedir socorro a gritos.El señor Heathcliff y su criado subieron con exasperante lentitud lasescaleras de la bodega. A pesar de que la sala era un infierno de gritos yladridos, me pareció que los dos hombres no aceleraban su paso en lo másmínimo.Por fortuna, una rozagante fregona acudió con más diligencia. Llegó conlas faldas recogidas, la faz arrebatada por la proximidad de la lumbre y con losbrazos desnudos. Enarboló una sartén, y sus golpes, en combinación con susásperas palabras, disiparon la tempestad como por arte de magia. Y cuandoHeathcliff entró, en medio de la estancia sólo estaba ya conmigo la habitantede la cocina, como el mar después de una tormenta.—¿Qué diablos pasa? —preguntó él con un acento tal, que me parecióintolerable para proferirlo después de tan inhospitalaria acogida.—Verdaderamente, se trata de diablos –repuse. —¡Creo que los cerdosendemoniados de que hablan los Evangelios no debían albergar más espíritusmalignos que estos animales de usted, señor! ¡Dejar entre ellos a un extraño escomo dejarle en compañía de una manada de tigres!—No suelen meterse con quienes están quietos —advirtió Heathcliff.—Los perros hacen bien en vigilar. ¿Quiere usted un vaso de vino?—No; gracias.—¿Le han mordido?—Si me hubiesen mordido habría visto usted en el culpable las señales demi réplica.Heathcliff hizo una mueca.—Bueno, bueno. —dijo— Está usted algo excitado, señor Lockwood.Beba un poco de vino. Se reciben tan pocos invitados en esta casa que, loconfieso, ni mis perros ni yo sabemos casi cómo recibirles. ¡A su salud!
Correspondí al brindis y me tranquilicé considerando que resultaríaestúpido enfurecerme por la agresión de unos perros cerriles. Por lo demás, seme antojaba que aquel sujeto empezaba a burlarse de mí, y no me pareció bienconcederle otro motivo de mofa. Él, por su parte —pensando probablementeque constituiría una locura ofender a un buen inquilino—, suavizó un tanto ellaconismo de su conversación, y comenzó a tratar de las ventajas y desventajasde mi nuevo domicilio, tema que sin duda supuso que sería interesante paramí. Me pareció entendido en las cosas de que hablaba, y me sentí animado aanunciarle una segunda visita para el día siguiente. Era evidente, no obstante,que él no tenía en ello interés alguno. Sin embargo, pienso volver. Resultaasombroso lo muy sociable que soy comparado con mi casero.CAPITULO SEGUNDOLa tarde de ayer fue fría y brumosa. Al principio dudé entre pasarla encasa, junto al fuego, o dirigirme a través de los páramos y sobre los barrizalesa Cumbres Borrascosas.Pero después de comer (advirtiendo que como de una a dos, ya que el amade llaves que adopté al alquilar la casa como si se tratara de una de susdependencias, no comprende, o no quiere comprender, que deseo comer a lascinco), subiendo a mi cuarto, hallé en él a una criada arrodillada ante lachimenea y luchando para apagar las llamas con nubes de ceniza con las quelevantaba una polvareda infernal. Semejante espectáculo me desanimó. Cogíel sombrero y, tras una caminata de seis kilómetros, llegué a casa de Heathcliffen el preciso instante en que comenzaban a caer los diminutos copos de unchubasco de aguanieve.El suelo de aquellas solitarias alturas estaba cubierto de una capa deescarcha ennegrecida, y el viento estremecía de frío todos mis miembros. Alver que mis esfuerzos para levantar la cadena que cerraba la puerta de la verjaeran vanos salté por encima, avancé por el camino que bordeaban matas degrosellas y golpeé la puerta de la casa con los nudillos hasta que me dolieron.Se oía ladrar a los muy perros.«Tan necia inhospitalidad merecía ser castigada con el aislamientoperpetuo de vuestros semejantes, ¡bellacos! —murmuré mentalmente. Lomenos que se puede hacer es tener abiertas las puertas durante el día. Pero nome importa. ¡Entraré!» Con esta decisión sacudí el aldabón. El rostroavinagrado de José apareció en una ventana del granero.—¿Qué quiere usted? —me interpeló.—Elamo está en el corral. Dé la
vuelta por la esquina del establo si quiere hablarle.—¿No hay nadie que abra la puerta? —respondí.—Nadie más que la señorita, y ella no le abriría aunque estuviese ustedllamando insistentemente hasta la noche. Sería inútil.—¿Por qué no? ¿No puede usted decirle que soy yo?—¿Yo? ¡No! ¿Qué tengo yo que ver con eso?retiraba.—replicómientras seComenzaba a caer una espesa nevada. Yo empuñaba ya el aldabón paravolver a llamar, cuando un joven sin chaqueta y llevando al hombro una horcade labranza apareció y me dijo que le siguiera. Atravesamos un lavadero y unpatio enlosado, en el que había un pozo con bomba y un palomar, y llegamos ala habitación donde el día anterior fui introducido. Un inmenso fuego decarbón y leña la caldeaba, y, al lado de la mesa, en la que estaba servida unaabundante merienda, tuve la satisfacción de ver a la señorita, persona de cuyaexistencia no había tenido antes noticia alguna. La saludé y permanecí en pie,esperando que me invitara a sentarme. Ella me miró y no se movió de su sillani pronunció una sola palabra.—¡Qué tiempo tan malo! —comenté. —Lamento, señora Heathcliff, que lapuerta haya sufrido las consecuencias de la negligencia de sus criados. Me hacostado un trabajo tremendo hacerme oír.Ella no despegó los labios. La miré atentamente, y ella me correspondiócon una mirada tan fría, que resultaba molesta y desagradable.—Siéntese —gruñó la joven. —Heathcliff vendrá enseguida.Obedecí, tosí y llamé a June, la perversa
Cumbres Borrascosas la cocina no estaba allí. Al menos, no percibí indicio alguno de que en el inmenso lugar se cocina—se nada, pese a que en las profundidades de la casa me parecía sentir ruido de utensilios culinarios. En las paredes no había cacerolas ni cacharros de cocina. En cambio, se veía en un rincón de la estancia un aparador de roble cubierto de platos apilados hasta el .