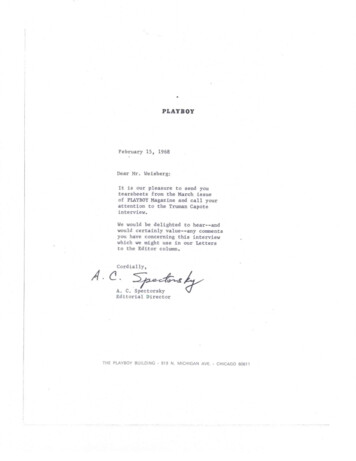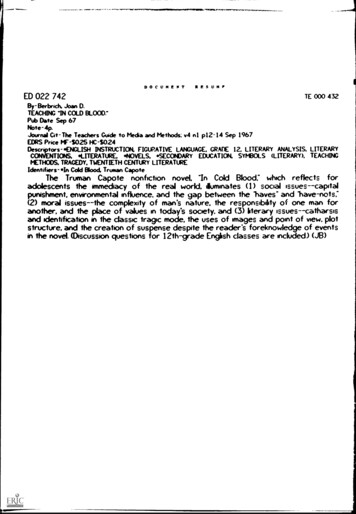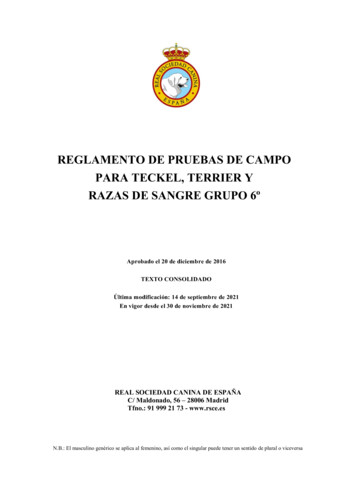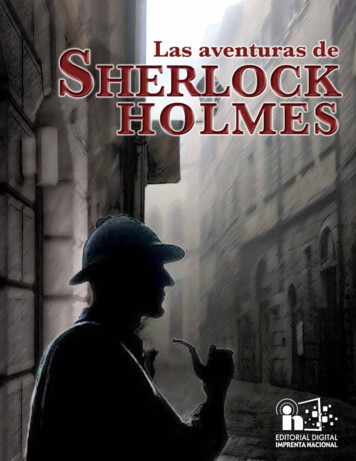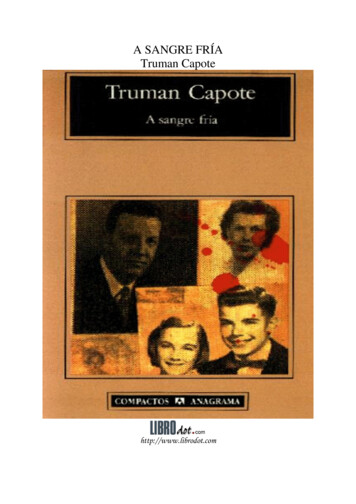
Transcription
A SANGRE FRÍATruman Capotehttp://www.librodot.com
Para Jack Dunphy y Harper Lee, con cariño y gratitud.2
AGRADECIMIENTOSTodos los materiales de este libro que no derivan de mis propias observaciones han sidotomados de archivos oficiales o son resultado de entrevistas con personas directamenteafectadas; entrevistas que, con mucha frecuencia, abarcaron un período considerable detiempo. Como estos «colaboradores» están identificados en el texto, sería redundantenombrarlos; sin embargo, quiero expresar mi gratitud formal, ya que sin su paciencia y sucooperación, mi tarea hubiese sido imposible. Tampoco intentaré nombrar a todos losciudadanos del condado de Finney que proporcionaron al autor una hospitalidad y unaamistad que, aunque sus nombres no figuran en estas páginas, podré quizá corresponder, peronunca pagar. Sin embargo, quisiera agradecer la ayuda de algunas personas cuya colaboraciónfue muy concreta: el doctor James McCain, presidente de la Universidad Estatal de Kansas; elseñor Logan Sanford y el personal del Departamento de Investigaciones de Kansas; el señorCharles McAtee, director de Instituciones penales del estado de Kansas; el señor Clifford R.Hope, hijo, cuyo asesoramiento legal ha sido invalorable y finalmente, pero en realidad enprimer lugar, el señor William Shawn, de The New Yorker, que me alentó a emprender estatarea y cuyas opiniones me fueron tan útiles desde el principio hasta el final.TRUMAN CAPOTE3
«Fréres humains qui aprés nous vivez,N'ayez les cuers contre nous enduréis,Car, se pitié de nous povres avez,Dieu en aura plus tost de vous meras.”FRANCOIS VILLONI - LOS ÚLTIMOS QUE LOS VIERON VIVOS4Ballade des pendus
El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zonasolitaria que otros habitantes de Kansas llaman «allá». A más de cien kilómetros al este de lafrontera de Colorado, el campo, con sus nítidos cielos azules y su aire puro como el deldesierto, tiene una atmósfera que se parece más al Lejano Oeste que al Medio Oeste. Elacento local tiene un aroma de praderas, un dejo nasal de peón, y los hombres, muchos deellos, llevan pantalones ajustados, sombreros de ala ancha y botas de tacones altos y puntaafilada. La tierra es llana y las vistas enormemente grandes; caballos, rebaños de ganado,racimos de blancos silos que se alzan con tanta gracia como templos griegos son visiblesmucho antes de que el viajero llegue hasta ellos.Holcomb también es visible desde lejos. No es que haya mucho que ver allí. essimplemente un conjunto de edificios sin objeto, divididos en el centro por las vías delferrocarril de Santa Fe, una aldea azarosa limitada al sur por un trozo del río Arkansas, alnorte por la carretera número 50 y al este y al oeste por praderas y campos de trigo. Despuésde las lluvias, o cuando se derrite la nieve, las calles sin nombre, sin árboles, sin pavimento,pasan del exceso de polvo al exceso de lodo. En un extremo del pueblo se levanta una antiguaestructura de estuco en cuyo techo hay un cartel luminoso -BAILE-, pero ya nadie baila yhace varios años que el cartel no se enciende. Cerca, hay otro edificio con un cartelirrelevante, dorado, colocado sobre una ventana sucia: BANCO DE HOLCOMB. El bancoquebró en 1933 y sus antiguas oficinas han sido transformadas en apartamentos. Es una de lasdos «casas de apartamentos» del pueblo; la segunda es una mansión decadente, conocidacomo «el colegio» porque buena parte de los profesores del liceo local viven allí. Pero lamayor parte de las casas de Holcomb son de una sola planta, con una galería en el frente.Cerca de la estación del ferrocarril, una mujer delgada que lleva una chaqueta de cuero,pantalones vaqueros y botas, preside una destartalada sucursal de correos. La estación misma,pintada de amarillo desconchado, es igualmente melancólica: El Jefe, El Superjefe y ElCapitán pasan por allí todos los días, pero estos famosos expresos nunca se detienen. Ningúntren de pasajeros lo hace. sólo algún tren de mercancías. Arriba, en la carretera, hay dosgasolineras, una de las cuales es, además, una poco surtida tienda de comestibles, mientras laotra funciona también como café. el Café Hartman donde la señora Hartman, la propietaria,sirve bocadillos, café, bebidas sin alcohol y cerveza de baja graduación (Holcomb, como elresto de Texas, es «seco»).Y, en realidad, eso es todo. A menos que se considere, como es debido, el ColegioHolcomb, un edificio de buen aspecto que revela un detalle que la apariencia de lacomunidad, por otro lado, esconde: que los padres que envían a sus hijos a esta moderna yeficaz escuela (abarca desde jardinería hasta ingreso a la universidad y una flota de autobusestransporta a los estudiantes -unos trescientos sesenta- a distancias de hasta veinticincokilómetros) son, en general, gente próspera. Rancheros en su mayoría, proceden de orígenesmuy diferentes: alemanes, irlandeses, noruegos, mexicanos, japoneses. Crían vacas y ovejas,plantan trigo, sorgo, pienso y remolacha. La labranza es siempre un trabajo arriesgado pero aloeste de Kansas los labradores se consideran «jugadores natos», ya que cuentan con lluviasmuy escasas (el promedio anual es de treinta centímetros) y terribles problemas de riego. Sinembargo, los últimos siete años no han incluido sequías. Los labradores del condado deFinney, del que forma parte Holcomb, han logrado buenas ganancias; el dinero no ha surgidosólo de sus granjas sino de la explotación del abundante gas natural, y la prosperidad serefleja en el nuevo colegio, en los confortables interiores de las granjas, en los elevados silosllenos de grano.Hasta una mañana de mediados de noviembre de 1959, pocos americanos -en realidadpocos habitantes de Kansas- habían oído hablar de Holcomb. Como la corriente del río, como5
los conductores que pasaban por la carretera, como los trenes amarillos que bajaban por losraíles de Santa Fe, el drama, los acontecimientos excepcionales nunca se habían detenido allí.Los habitantes del pueblo -doscientos setenta- estaban satisfechos de que así fuera, contentosde existir de forma ordinaria. trabajar, cazar, ver la televisión, ir a los actos de la escuela, alos ensayos del coro y a las reuniones del club 4-H. Pero entonces, en las primeras horas deesa mañana de noviembre, un domingo por la mañana, algunos sonidos sorprendentesinterfirieron con los ruidos nocturnos normales de Holcomb. con la activa histeria de loscoyotes, el chasquido seco de las plantas arrastradas por el viento, los quejidos lejanos delsilbido de las locomotoras. En ese momento, ni un alma los oyó en el pueblo dormido.cuatro disparos que, en total, terminaron con seis vidas humanas. Pero después, la gente delpueblo, hasta entonces suficientemente confiada como para no echar llave por la noche,descubrió que su imaginación los recreaba una y otra vez. esas sombrías explosiones queencendieron hogueras de desconfianza, a cuyo resplandor muchos viejos vecinos se miraronextrañamente, como si no se conocieran.El amo de la granja de River Valley, Herbert William Clutter, tenía cuarenta y ochoaños y, como resultado de un reciente examen médico para su póliza de seguros, sabía queestaba en excelentes condiciones físicas. Aunque llevaba gafas sin montura y era de estaturamediana -algo menos de un metro setenta y cinco- el señor Clutter tenía un aspecto muymasculino. Sus hombros eran anchos, sus cabellos conservaban el color oscuro, su cara, demandíbula cuadrada, había guardado un color juvenil y sus dientes, blancos y tan fuertescomo para partir nueces, estaban intactos. Pesaba setenta y seis kilos. lo mismo que el día enque se había licenciado en la Universidad Estatal de Kansas terminando sus estudios deagricultura. No era tan rico como el hombre más rico de Holcomb. el señor Taylor Jones,propietario de la finca vecina. Pero era el ciudadano más conocido de la comunidad,prominente allí y en Garden City, capital del condado, donde había encabezado el comité paraconstruir la nueva iglesia metodista, un edificio que había costado ochocientos mil dólares. Enese momento era presidente de la Confederación de Organizaciones Granjeras de Kansas y sunombre se citaba con respeto entre los labradores del Medio Oeste, así como en ciertosdespachos de Washington, donde había sido miembro del Comité de Créditos Agrícolasdurante la administración de Eisenhower.Seguro de lo que quería de la vida, el señor Clutter lo había obtenido, en buena medida.En la mano izquierda, en lo que quedaba de un dedo aplastado por una máquina, llevaba unanillo de oro, símbolo, desde hacía un cuarto de siglo, de su boda con la mujer con quienhabía deseado casarse: la hermana de un compañero de estudios, una chica tímida, piadosa ydelicada llamada Bonnie Fox, tres años menor que él. Bonnie le había dado cuatro hijos: tresniñas y después un varón. La hija mayor, Eveanna, casada y madre de un niño de diez meses,vivía al norte de Illinois, pero iba con mucha frecuencia a Holcomb. Precisamente, estabanesperando que llegara con su familia dentro de la quincena que faltaba para el Día de Acciónde Gracias, ya que sus padres estaban planeando reunir a todo el clan Clutter (originario deAlemania; el primer emigrante Clutter -o Klotter como lo escribían entonces- había llegado en1880). Habían invitado a unos cincuenta parientes, algunos de los cuales vendrían de lugarestan lejanos como Palatka, Florida. Tampoco Beverly, la segunda hija, vivía ya en la granja;estaba en Kansas City, Kansas, cursando estudios de enfermería. Beverly estaba prometidacon un joven estudiante de biología, que su padre apreciaba mucho; las invitaciones para laboda, que se realizaría en Navidad, ya estaban impresas. Eso dejaba en casa al varón, Kenyon,que a los quince años ya era más alto que su padre y a una hermana un año mayor. lamimada del pueblo, Nancy.Con respecto a su familia, Clutter sólo tenía un motivo de preocupación; la salud de sumujer. Era «nerviosa», tenía sus «rachas»; ésos eran los términos en que la describían quienesla querían. Y no es que «los problemas de la pobre Bonnie» fueran un secreto; todos sabían6
que hacía más de seis años que estaba en manos de psiquiatras. Sin embargo, aun en esaszonas oscuras había brillado últimamente un rayo de sol. El miércoles pasado, al volver delCentro Médico de Wesley, lugar donde se internaba habitualmente, tras dos semanas detratamiento, la señora Clutter trajo a su marido noticias casi increíbles: le había dichojubilosamente que la raíz de sus males, según habían decretado finalmente los médicos, noestaba en su cabeza sino en su columna. era física, un problema de vértebras desplazadas.Por supuesto, tendrían que operarla, y después. bueno, volvería a ser como antes. ¿Seríaposible? La tensión, las fugas, los sollozos ahogados por la almohada tras una puerta cerradacon llave, todo debido a una vértebra desplazada. Si era así, el señor Clutter podría rezar unaplegaria de gratitud sin reservas ante la familia, en la sobremesa del Día de Acción deGracias.Habitualmente, la mañana del señor Clutter empezaba a las seis y media, cuando lodespertaba el ruido de los bidones de leche y la charla de los muchachos que los llevaban, losdos hijos del peón Vic Irsik. Pero hoy se había quedado en la cama, dejando que los hijos deVic Irsik fueran y vinieran, porque el día anterior -un viernes trece- había sido un día agitado,aunque agradable. Bonnie había vuelto a ser «la de antes»; como preludio a la normalidad, alas fuerzas que recuperaría tan pronto, se había pintado los labios, se había peinado y, con unvestido nuevo, lo había acompañado al Colegio Holcomb donde ambos habían aplaudido unarepresentación estudiantil de Tom Sawyer en la que Nancy había interpretado a BeckyThatcher. Había disfrutado viendo como Nancy actuaba en público, nerviosa pero sonriente, ylos dos se enorgullecieron por la actuación de Nancy, que había desempeñado muy bien supapel, sin olvidar ni una coma, y que, como le dijo él después en el camerino, «estabapreciosa; una verdadera belleza del Sur». Después, Nancy, comportándose como siverdaderamente lo fuera, hizo una encantadora reverencia y pidió permiso para ir a GardenCity donde en sesión especial a las once y media, en el State Theatre, daban una película dehorror que todos sus amigos querían ver. En otras circunstancias, el señor Clutter hubiesenegado el permiso. Sus normas eran leyes y una de ellas era que Nancy -y Kenyon- tenían queestar en casa a las diez; sólo los sábados podían llegar a las doce. Pero había pasado tan bienla velada que dio su consentimiento. Nancy no volvió a casa hasta las dos. El la oyó llegar yla llamó; aunque no era dado a levantar la voz, en aquella ocasión quiso decirle cuatro cosas,no tanto a propósito de la obra sino de Bobby Rupp, el muchacho que la había acompañado acasa, héroe del baloncesto estudiantil.Al señor Clutter le gustaba el chico y consideraba que para su edad -diecisiete años- eradigno de confianza y todo un caballero. Sin embargo, desde que tres años antes le había dadopermiso para salir con chicos, Nancy, bonita y admirada como era, no había salido con ningúnotro y aunque el señor Clutter aceptaba las costumbres modernas de los adolescentes de todoel país que tenían un amigo fijo, «iban en serio» y usaban anillo, no las aprobaba, sobre tododesde que, por casualidad, había sorprendido al chico Rupp y a su hija besándose. No hacíamucho de eso y había aconsejado a Nancy que dejara de ver tanto a Bobby, tratando deexplicarle que era mejor distanciarse gradualmente de él ahora que romper bruscamente mástarde, cosa que no podría menos que suceder pues la familia Rupp era católica y los Cluttermetodistas, razón suficiente para que las ilusiones que ambos podían tener de casarse algúndía no fueran más que eso, ilusiones. Nancy se había mostrado razonable -por lo menos nodiscutió- y ahora, antes de darle las buenas noches, Clutter le hizo prometer que comenzaría adistanciarse de Bobby.El incidente retrasó mucho su hora de acostarse, cosa que solía hacer a las once. Comoconsecuencia, eran más de las siete cuando se levantó el sábado 14 de noviembre de 1959. Sumujer se quedaba en cama hasta más tarde, pero el señor Clutter cuando se afeitaba, seduchaba y se ponía los pantalones de sarga, la chaqueta de cuero de los ganaderos y las botasde montar no temía despertarla, pues no compartían la misma habitación. Hacía años que7
dormía solo en el dormitorio principal de la planta baja de la casa de madera y ladrillo, queconstaba de catorce habitaciones distribuidas en dos plantas. La señora Clutter, a pesar de queguardaba su ropa en el armario de ese dormitorio y tenía sus pocos cosméticos y sus milmedicamentos en el baño contiguo de azulejos y cristal, ocupaba siempre el cuarto que habíasido de Eveanna, que como el de Nancy y el de Kenyon estaba en la planta alta.La casa había sido casi totalmente diseñada por el señor Clutter, que había demostradoser un arquitecto razonable y juicioso, aunque no muy imaginativo. Había sido construida en1948 y había costado cuarenta mil dólares (actualmente su valor era de sesenta mil). Situadaal fondo de un largo camino asfaltado que corría entre dos hileras de olmos de China, aquellahermosa casa blanca que se alzaba rodeada por un amplio y cuidado césped de Bermuda,causaba la admiración de Holcomb; era la casa que la gente ponía como ejemplo. En elinterior, una serie de gruesas alfombras color malva interrumpían el brillo del suelo enceradoy silenciaban el crujido de la madera. En el salón había un inmenso diván modernista,tapizado en una tela nudosa con filamentos plateados entretejidos, y, en un rincón, una barrapara el desayuno, forrada de plástico blanco y azul. Este era el tipo de cosas que gustaba almatrimonio Clutter y que gustaba también a la mayoría de sus amistades, cuyas casas, por logeneral, estaban amuebladas de forma similar.Aparte de una asistenta que venía los días laborables, los Clutter no tenían servicio ypor lo tanto, como la esposa estaba enferma y las dos hijas mayores ya no vivían allí, el señorClutter tuvo que aprender a cocinar y él y Nancy -Nancy más que él- preparaban las comidas.Al señor Clutter le encantaba la tarea y era un cocinero excelente: en todo Kansas no habíauna mujer que amasara pan mejor que él y sus pastelitos de coco eran lo primero que sevendía en las fiestas de beneficencia. Pero no era comilón y, a diferencia de sus vecinos,prefería un desayuno espartano. Aquella mañana, una manzana y un vaso de leche fueronsuficientes; como nunca tomaba té ni café empezaba la jornada sin nada caliente en elestómago. La verdad es que era contrario a los estimulantes, por suaves que fueran. Nofumaba y, por supuesto, no bebía; nunca había probado el alcohol y tendía a evitar el trato conquienes lo consumían, una circunstancia que no restringía tanto su círculo de amistades comopodría pensarse, ya que el núcleo de ese círculo estaba constituido por los integrantes de laPrimera Iglesia Metodista de Garden City, una congregación de unas mil setecientas personas,casi todas tan abstemias como el señor Clutter podía desear. Y aunque se cuidaba de noimponer sus opiniones y de adoptar, fuera de su casa, una actitud abierta y exenta de censuras,la hacía respetar a rajatabla dentro de su familia y a los empleados de su granja.-¿Usted bebe? -era la primera pregunta que hacía a cualquiera que llegara pidiendotrabajo, y aunque el hombre respondiera negativamente, debía, con todo, firmar un contratode trabajo que contenía una cláusula que lo anulaba automáticamente si el empleado erasorprendido «con alcohol en su poder». Un amigo suyo, uno de los primeros terratenientes dellugar le había dicho una vez:-No tienes compasión; lo juro, Herb, si un día encuentras a uno de tus hombresbebiendo lo despedirás. Y no te importará que su familia se muera de hambre.Quizás ése haya sido el único reproche que se le hizo al señor Clutter como patrono. Porlo demás, era conocido por su ecuanimidad, su espíritu caritativo y el hecho de que pagababuenos sueldos y distribuía frecuentemente gratificaciones; los hombres que trabajaban paraél -que a veces eran hasta dieciocho- tenían pocos motivos para quejarse.Después de beber la leche y ponerse una gorra forrada de piel, el señor Clutter saliófuera, con una manzana en la mano, para ver cómo estaba la mañana. El tiempo era ideal paracomer manzanas: la más blanca de las luces bajaba del más puro de los cielos y un viento deleste hacía murmurar, sin desprenderlas, las hojas de los olmos de China. El otoñocompensaba a Kansas por todas las otras estaciones y los males que le imponían: el invierno8
con los fuertes vientos de Colorado y las nevadas hasta la cintura que liquidaban al ganado;los chubascos y las extrañas nieblas de la primavera y el verano, cuando hasta los cuervosbuscaban las exiguas sombras y la dorada inmensidad de los trigales parecía erizarse y arder.Finalmente, después de septiembre, el tiempo cambiaba y había un veranillo que, a veces,duraba hasta la Navidad. Mientras contemplaba la maravillosa estación, el señor Clutter sereunió con un perro mestizo, con algo de pastor irlandés, y juntos se dirigieron hacia el corraldel ganado que estaba junto a uno de los tres graneros de la finca.Uno de ellos era una enorme estructura metálica prefabricada, rebosante de cereal sorgo de Westland- y otro, albergaba una colina de grano que valía mucho dinero: cien mildólares. Esa cantidad representaba un incremento del cuatro mil por ciento en los ingresos delseñor Clutter en el año 1934, año en que se había casado con Bonnie Fox y se habíatrasladado con ella desde su pueblo natal de Rozel, Kansas, a Garden City, donde habíaencontrado trabajo como ayudante del consejero agrícola del condado de Finney. Era típico deél que hubiese tardado sólo siete meses en ser ascendido, o sea en ocupar el cargo de susuperior. Los años en que ocupó ese puesto -de 1935 a 1939- fueron los más polvorientos, losmás angustiosos que había conocido la región desde la llegada del hombre blanco y el jovenHerb Clutter, dotado de un cerebro capaz de mantenerse al día con las más modernas prácticasagrícolas, poseía las cualidades necesarias para hacer de intermediario entre el gobierno y losalicaídos agricultores. Estos necesitaban del optimismo y la preparación técnica de esesimpático joven que parecía saber perfectamente lo que llevaba entre manos. Al mismotiempo, no estaba haciendo lo que quería hacer; hijo de granjero, siempre había queridotrabajar su propia tierra. Por esta razón, al cabo de cuatro años renunció a su puesto, pidió unpréstamo que invirtió en arrendar tierras y creó el embrión de la granja de River Valley (unnombre justificado por la presencia de los meandros del río Arkansas, pero no, ciertamente,por la presencia de un valle). Fue una decisión que varios granjeros conservadores delcondado de Finney contemplaron con algo de ironía; eran los veteranos a quienes les gustabadirigir pullas al joven consejero sobre el tema de sus conocimientos universitarios.-Desde luego, Herb. Siempre sabes qué es lo mejor que se puede hacer con la tierra delos demás. Plante esto. Nivele aquello. Pero quizá dirías otras cosas si la tierra fuera tuya.Se equivocaban. Los experimentos del recién llegado tuvieron éxito, sobre todo porque,durante los primeros años, trabajó dieciocho horas diarias. No faltaron las contrariedades: dosveces fracasó la cosecha de cereales y un invierno perdió varios cientos de cabezas de ganadoen una ventisca, pero diez años después los dominios del señor Clutter abarcaban casicuatrocientas hectáreas de su propiedad y mil trescientas más arrendadas. Y eso, comoreconocían sus colegas, «no estaba nada mal». Trigo, maíz, semillas de céspedseleccionadas. ésas eran las cosechas de las que dependía la prosperidad de la granja. Losanimales también eran importantes: ovejas y, sobre todo, ganado vacuno. Un rebaño de varioscentenares de Hereford llevaba la marca de Clutter, aunque nadie lo hubiera creído juzgandopor los escasos pobladores de los establos, que se reservaban para los animales enfermos,unas pocas vacas lecheras, los gatos de Nancy y Babe, el favorito de la familia, un caballo detrabajo viejo y gordo que nunca se opuso a pasear con tres o cuatro niños trepados en suancho lomo.El señor Clutter dio a Babe el corazón de su manzana y saludó al hombre que estabalimpiando el corral. Alfred Stoecklein, el único empleado que vivía en la finca. LosStoecklein y sus tres hijos vivían en una casita que estaba a menos de cien metros de la casaprincipal; aparte de ellos, los Clutter no tenían vecinos a menos de un kilómetro de distancia.Stoecklein, hombre de cara larga y dientes manchados, le preguntó:-¿Necesita algo especial para hoy? Porque la niña pequeña se ha puesto mala. Mi mujery yo nos hemos pasado toda la noche detrás de ella. Me parece que la llevaré al doctor.9
Y el señor Clutter, expresando su solidaridad, le dijo que se tomara la mañana libre yque si él o su esposa podían hacer algo, que se lo comunicara. Luego, precedido por el perroque correteaba se dirigió al sur, hacia los campos ahora leonados, luminosos y dorados por losrastrojos.El río también estaba en aquella dirección. En sus márgenes se alzaba una arboleda defrutales: melocotoneros, perales, cerezos y manzanos. Según dicen en la región, cincuentaaños antes un leñador no hubiera tardado ni diez minutos en cortar todos los árboles deKansas occidental. E incluso hoy, sólo se pueden plantar olmos de China y chopos, perennes eindiferentes a la sed como el cacto. Sin embargo, como decía el señor Clutter, «otros doscentímetros más de lluvia y esta tierra sería el paraíso». Aquella pequeña colección de frutalesque crecía junto al río era un intento, con lluvia o sin ella, de procurarse ese pedacito deparaíso, ese pedacito de verdoso Edén con olor a manzana que él soñaba. Su mujer dijo unavez:-Mi marido cuida más de esos árboles que de sus hijos.Y todo Holcomb recordaba el día en que un pequeño avión averiado cayó sobre losmelocotoneros.-Herb estaba fuera de sí. Antes de que la hélice dejara de dar vueltas, ya le había puestoun pleito al piloto.Atravesando los frutales, Clutter siguió andando junto al río, aquí muy poco profundo ysalpicado de pequeños islotes como minúsculas playas de arena blanca en medio del agua, alos que la familia, en domingos que ya no volverían, cálidos días de fiesta cuando Bonnietodavía «estaba dispuesta», había llevado buenas cestas de provisiones para pasarse la tardependientes de la caña de pescar. El señor Clutter raramente tropezaba con extraños dentro desu vasta finca, pues como sólo se llegaba a ella por carreteras de quinto orden y estaba a doskilómetros de la autopista, nadie aparecía por allí por simple casualidad. Pero aquel día vio depronto un grupo de gente y Teddy, el perro, se lanzó hacia ellos ladrando amenazador. Teddyera un animal extraño. Aunque era un buen centinela, siempre alerta, dispuesto a despertar aun regimiento con sus ladridos, su valor tenía un fallo: bastaba que entreviera un arma (comoocurrió entonces, pues los intrusos iban armados) para que agachase la cabeza y metiera elrabo entre piernas. Nadie sabía la razón porque nadie conocía su historia: era un perrovagabundo que Kenyon había adoptado años atrás. Los intrusos resultaron ser cinco cazadoresde faisanes procedentes de Oklahoma. En Kansas, la temporada del faisán, célebreacontecimiento de noviembre, atrae hordas de aficionados de los estados vecinos, y, durantela última semana, regimientos de boinas escocesas habían desfilado por la tierra otoñal,haciendo levantar el vuelo y luego caer de una perdigonada bandadas cobrizas de aquellasaves cebadas de grano. Si los cazadores no han sido invitados por el dueño de la finca, escostumbre que le paguen a aquél cierta cantidad por el derecho a cazar en sus tierras, perocuando los hombres de Oklahoma ofrecieron abonar a Clutter la cantidad acostumbrada, elgranjero sonrió.-No soy tan pobre como parezco. Adelante, cacen cuanto puedan -les dijo.A continuación, llevándose la mano al borde de la gorra, se volvió a casa y comenzó sujornada de trabajo, sin saber que sería la última.Como el señor Clutter, el jovenzuelo que desayunaba en un café llamado Joyita, notomaba nunca café. Prefería root beer1. Tres aspirinas, una root beer helada y un cigarrillo PallMall tras otro, era lo que él consideraba un desayuno «como Dios manda». Mientras bebía yfumaba, estudiaba un mapa desplegado sobre el mostrador, un mapa «Phillips 66» de México,sin lograr concentrarse porque esperaba a un amigo y el amigo no llegaba. Lanzó una ojeada a1Root beer. Bebida carbónica. (N. del T.)10
la silenciosa calle de aquel pueblo que hasta el día anterior jamás había pisado. De Dick, nirastro. Pero seguro que vendría. Al fin y al cabo, el motivo de la cita era idea suya, un«golpe» planeado por Dick. Y cuando la cosa hubiera concluido. México. El mapa estabatodo roto y de tan manoseado se había vuelto suave como la gamuza. A la vuelta de laesquina, en la habitación que había tomado en el hotel, tenía centenares de mapas como aquél:gastados mapas de todos los estados que forman los Estados Unidos, de todas y cada una delas provincias del Canadá, de todos y cada uno de los países de América del Sur. Porque aqueljovenzuelo era un infatigable soñador de viajes, alguno de los cuales había realizado, pueshabía estado en Alaska, en las Hawaii, en el Japón y en Hong-Kong. Ahora, gracias a unacarta, a la invitación a dar «un golpe» juntos, se hallaba allí con todos sus bienes terrenales:una maleta de cartón, una guitarra y dos enormes cajas de libros, mapas y canciones, poemasy cartas que pesaban una tonelada. (¡La cara que puso Dick cuando vio todo aquello!«¡Cristo! ¿Es que llevas siempre a cuestas toda esta basura, Perry?» Y Perry le contestó:«¿Qué basura? Uno de esos libros me costó treinta dólares») Ahora se hallaba allí, en PequeñaOlathe, Kansas. Curioso, si se paraba a pensar, imaginar que estaba otra vez en Kansascuando apenas cuatro meses atrás había jurado, primero al State Parole Board1 y luego a símismo, que no volvería a poner los pies allí. Bueno, no iba a quedarse mucho tiempo.El mapa estaba lleno de nombres rodeados de un círculo de tinta. Cozumel, isla de lacosta del Yucatán donde, según había leído en una revista para hombres, era posible «quitarsela ropa, sonreír despreocupadamente, vivir como un raja y tener tantas mujeres como sequisiera por sólo 50 dólares al mes». Del mismo artículo recordaba de memoria otrasatractivas informaciones: «Cozumel es el refugio contra la tensión social, política yeconómica. En esta isla, no hay funcionarios que molesten a sus habitantes.» Y también:«Cada año bandadas de papagayos vuelan desde el continente a poner sus huevos en la isla.»Acapulco equivalía a pesca submarina, casinos y mujeres ricas ansiosas. Sierra Madresignificaba oro, equivalía a El tesoro de Sierra Madre, película que él había visto ocho veces.(Era la mejor película de Bogart, pero el viejo que se dedicaba a la búsqueda de minas, el quea Perry le recordaba a su padre, estaba estupendo también: Walter Huston. Y lo que le habíadicho a Dick era cierto: se sabía todos los trucos de la búsqueda de oro porque su padre se losenseñó y su padre era buscador de oro profesional. Así que ¿por qué no podían ellos doscomprarse un par de caballos y probar suerte en Sierra Madre? Pero Dick, Dick el práctico,había dicho: «Calma, rico, calma. Que ya he visto la película. Acaba que todos se vuelvenlocos. Gracias a la fiebre, a las sanguijuelas, y a las pésimas condiciones. Y luego, cuandotienen el oro, ¿recuerdas que viene un vendaval y lo arrastra todo?») Perry dobló el mapa.Pagó la root beer y se puso en pie. Sentado, parecía un hombre de estatura mayor de locorriente, robusto, con hombros, brazos y torso corpulentos como de levantador de pesas (enrealidad levantar pesas era uno de sus pasatiempos favoritos). Pero ciertas partes de su cuerpono estaban en
No era tan rico como el hombre más rico de Holcomb. el señor Taylor Jones, . que a los quince años ya era más alto que su padre y a una hermana un año mayor. la mimada del pueblo, Nancy. . la querían. Y no es que «los problemas de la pobre Bonnie» fueran un secreto; todos sabían . 7 que hacía más de seis años que estaba en .