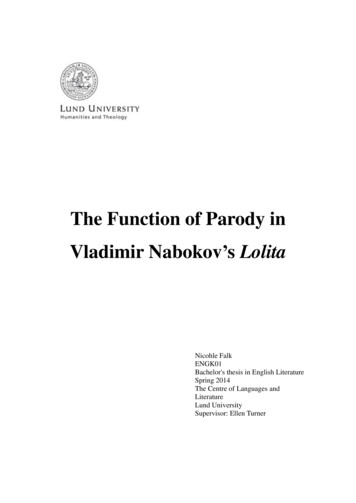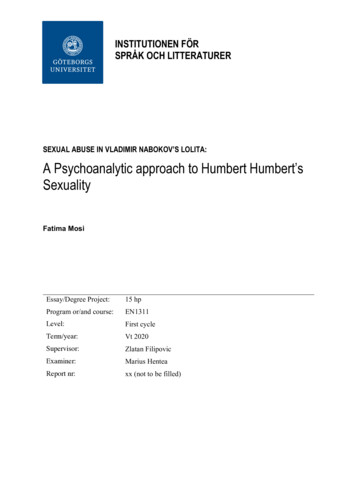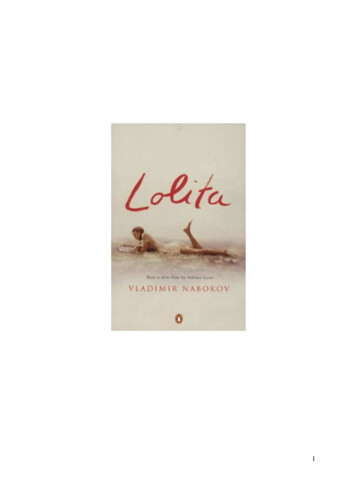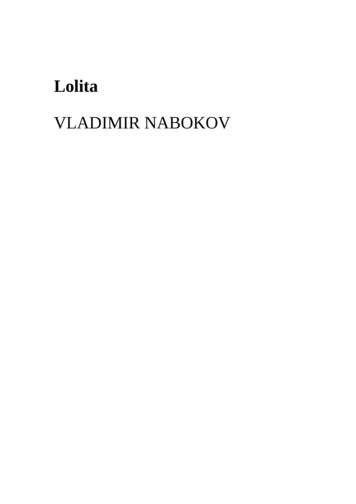
Transcription
LolitaVLADIMIR NABOKOV
PRIMERA PARTE1Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lolita: la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde delpaladar para apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. Lo.Li.Ta.Era Lo, sencillamente Lo, por la mañana, un metro cuarenta y ocho deestatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela.Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos era siempre Lolita.¿Tuvo Lolita una precursora? Por cierto que la tuvo. En verdad, Lolita nopudo existir para mí si un verano no hubiese amado a otra. «En un principadojunto al mar.» ¿Cuándo? Tantos años antes de que naciera Lolita como teníayo ese verano. Siempre puede uno contar con un asesino para una prosafantástica.Señoras y señores del jurado, la prueba número uno es lo que envidiaronlos serafines de Poe, los errados, simples serafines de nobles alas. Mirad estamaraña de espinas.2Nací en París en 1910. Mi padre era una persona suave, de trato fácil, unaensalada de orígenes raciales: ciudadano suizo de ascendencia francesa yaustríaca, con una corriente del Danubio en las venas. Revisaré en un minutoalgunas encantadoras postales de brillo azulino. Poseía un lujoso hotel en laRiviera. Su padre y sus dos abuelos habían vendido vino, alhajas y seda,respectivamente. A los treinta años se casó con una muchacha inglesa, hija deJerome Dnn, el alpinista, y nieta de los párrocos de Dorset, expertos en temasoscuros: paleopedología y arpas eólicas. Mi madre, muy fotogénica, murió acausa de un absurdo accidente (un rayo durante un pic-nic) cuando tenía yotres años, y salvo una zona de tibieza en el pasado más impenetrable, nadasubsiste de ella en las hondonadas y valles del recuerdo sobre los cuales, siaún pueden ustedes sobrellevar mi estilo (escribo bajo vigilancia), se puso elsol de mi infancia: sin duda todos ustedes conocen esos fragantes resabios dedías suspendidos, como moscas minúsculas, en torno de algún seto en flor osúbitamente invadido y atravesado por las trepadoras, al pie de una colina, enla penumbra estival: sedosa tibieza, dorados moscardones.
La hermana mayor de mi madre, Sybil, casada con un primo de mi padreque le abandonó, servía en mi ámbito familiar como gobernanta gratuita y amade llaves. Alguien me dijo después que estuvo enamorada de mi padre y queél, livianamente, sacó provecho de tal sentimiento en un día lluvioso, paraolvidar la cosa cuando el tiempo aclaró. Yo le tenía mucho cariño, a pesar dela rigidez –la rigidez fatal– de algunas de sus normas. Quizá lo que elladeseaba era hacer de mí, en la plenitud del tiempo, un viudo mejor que mipadre. Mi Sybil tenía los ojos azules, ribeteados de rojo, y la piel como decera. Era poéticamente supersticiosa. Decía que estaba segura de morir no biencumpliera yo dieciséis y así fue. Su marido, un gran traficante de perfumes,pasó la mayor parte del tiempo en Norteamérica, donde acabó fundando unacompañía que adquirió bienes raíces.Crecí como un niño feliz, saludable, en un mundo brillante de librosilustrados, arena limpia, naranjos, perros amistosos, paisajes marítimos yrostros sonrientes. En torno a mí, la espléndida mansión Mirana giraba comouna especie de universo privado, un cosmos blanqueado dentro del otro másvasto y azul que resplandecía fuera de él. Desde la fregona de delantal hasta elpotentado de franela, todos gustaban de mí, todos me mimaban. Madurasdamas norteamericanas se apoyaban en sus bastones y se inclinaban hacia mícomo torres de Pisa. Princesas rusas arruinadas que no podían pagar a mipadre me compraban bombones caros. Y él, mon cher petit papa, me sacaba anavegar y a pasear en bicicleta, me enseñaba a nadar y a zambullirme y aesquiar en el agua, me leía Don Quijote y Les Misérables y yo lo adoraba y lorespetaba y me enorgullecía de él cuando llegaban a mí las discusiones de loscriados sobre sus varias amigas, seres hermosos y afectuosos que mefestejaban mucho y vertían preciosas lágrimas sobre mi alegre orfandad.Asistía a una escuela diurna inglesa a pocas millas de Mirana; allí jugaba altenis y a la pelota, obtenía excelentes calificaciones y estaba en términosperfectos con mis compañeros y profesores. Los únicos acontecimientosdefinitivamente sexuales que recuerdo antes de que cumpliera trece años (osea antes de que viera por primera vez a mi pequeña Annabel) fueron unaconversación solemne, decorosa y puramente teórica sobre las sorpresas de lapubertad, sostenida en el rosal de la escuela con un alumno norteamericano,hijo de una actriz cinematográfica por entonces muy celebrada y a la cual veíamuy rara vez en el mundo tridimensional, y ciertas interesantes reacciones demi organismo ante determinadas fotografías, nácar y sombras, con hendidurasinfinitamente suaves, en el suntuoso La Beauté Humaine, de Pichon, que habíahurtado de debajo de una pila de Graphics encuadernados en papel jaspeado,en la biblioteca de la mansión. Después, con su estilo deliciosamente afable,mi padre me suministró toda la información que consideró necesaria sobre elsexo; eso fue justo antes de enviarme, en el otoño de 1923, a un lycée de Lyon(donde habríamos de pasar tres inviernos); pero, ay, en el verano de ese año mi
padre recorría Italia con Madame de R. y su hija, y yo no tenía a nadie conquien consolarme, a nadie a quien consultar.3Como yo, Annabel era de origen híbrido: medio inglesa, medio holandesa.Hoy recuerdo sus rasgos con nitidez mucho menor que hace pocos años, antesde conocer a Lolita. Hay dos clases de memoria visual: con una, recreamosdiestramente una imagen en el laboratorio de nuestra mente con los ojosabiertos (y así veo a Annabel, en términos generales tales como «piel color demiel», «brazos delgados», «pelo castaño y corto», «pestañas largas», «bocagrande, brillante»); con la otra, evocamos instantáneamente con los ojoscerrados, en la oscura intimidad de los párpados, el objetivo, réplicaabsolutamente óptica de un rostro amado, un diminuto espectro de coloresnaturales (y así veo a Lolita).Permítaseme, pues, que al describir a Annabel me limite decorosamente adecir que era una niña encantadora, pocos meses menor que yo. Sus padreseran viejos amigos de mi tía y tan rígidos como ella. Habían alquilado unavilla no lejos de Mirana. Calvo y moreno el señor Leigh, gruesa y empolvadala señora de Leigh (de soltera, Vanessa van Ness). ¡Cómo la detestaba! Alprincipio, Annabel y yo hablábamos de temas periféricos. Ella recogíapuñados de fina arena y la dejaba escurrirse entre sus dedos. Nuestras mentesestaban afinadas según el común de los pre-adolescentes europeos inteligentesde nuestro tiempo y nuestra generación, y dudo mucho que pudiera atribuirse anuestro genio individual el interés por la pluralidad de mundos habitados, lospartidos de tenis, el infinito, el solipsismo, etcétera. La blandura y fragilidadde los cachorros nos producía el mismo, intenso dolor. Annabel quería serenfermera en algún país asiático donde hubiera hambre; yo, ser un espíafamoso.Nos enamoramos simultáneamente, de una manera frenética, impúdica,agonizante. Y desesperada, debería agregar, porque este arrebato de mutuaposesión sólo se habría saciado si cada uno se hubiera embebido y saturadorealmente de cada partícula del alma y el corazón del otro; pero ahí nosquedábamos ambos, incapaces hasta de encontrar esas oportunidades dejuntarnos que habrían sido tan fáciles para los chicos callejeros. Después de unenloquecido intento de encontrarnos cierta noche, en el jardín de Annabel(más adelante hablaré de ello), la única intimidad que se nos permitió fue la depermanecer fuera del alcance del oído, pero no de la vista, en la parte populosade la plage. Allí, en la muelle arena, a pocos metros de nuestros mayores, nos
quedábamos tendidos la mañana entera, en un petrificado paroxismo, yaprovechábamos cada bendita grieta abierta en el espacio y el tiempo; sumano, medio oculta en la arena, se deslizaba hacia mí, sus bellos dedosmorenos se acercaban cada vez más, como en sueños; entonces su rodillaopalina iniciaba una cautelosa travesía; a veces, una providencial murallaconstruida por los niños nos garantizaba amparo suficiente para rozarnos loslabios salados; esos contactos incompletos producían en nuestros cuerposjóvenes, sanos e inexpertos, un estado de exasperación tal, que ni aun el aguafría y azul, bajo la cual nos aferrábamos, podía aliviar.Entre algunos tesoros perdidos durante los vagabundeos de mi edad adulta,había una instantánea tomada por mi tía que mostraba a Annabel, sus padres ycierto doctor Cooper, un caballero serio, maduro y cojo que ese mismo veranocortejaba a mi tía, agrupados en torno a una mesa de un café sobre la acera.Annabel no salió bien, sorprendida mientras se inclinaba sobre el chocolatglacé; sus delgados hombros desnudos y la raya de su pelo era lo único quepodía identificarse (tal como recuerdo aquella fotografía) en la soleada brumadonde se diluyó su perdido encanto. Pero yo, sentado a cierta distancia delresto, salí con una especie de dramático realce: un jovencito triste, ceñudo, conuna camisa oscura de deporte y pantalones cortos de excelente hechura, laspiernas cruzadas mostrando el perfil, la mirada perdida. Esta fotografía setomó el último día de nuestro verano fatal y pocos minutos antes de quehiciéramos nuestro segundo y último intento para torcer el destino. Con el másbaladí de los pretextos (ésa era nuestra última oportunidad y ninguna otra cosaimportaba de veras) escapamos del café a la playa, donde encontramos unaextensión de arena solitaria, y allí, en la sombra violeta de unas rocas rojas queformaban como una caverna, tuvimos un breve encuentro, con un par deanteojos negros perdidos como únicos testigos. Yo estaba de rodillas y a puntode besar a mi amada, cuando dos bañistas barbudos, un viejo lobo de mar y suhermano, aparecieron de entre las aguas con exclamaciones de aliento. Cuatromeses después, Annabel murió de tifus en Corfú.4Repaso una y otra vez esos míseros recuerdos y me pregunto si fueentonces, en el resplandor de aquel verano remoto, cuando empezó a hendirsemi vida. ¿O mi desmedido deseo por esa niña no fue sino la primera muestrade una singularidad inherente? Cuando procuro analizar mis propios anhelos,motivaciones y actos, me rindo ante una especie de imaginación retrospectivaque atiborra la facultad analítica que con infinitas alternativas bifurcaincesantemente cada rumbo visualizado en la perspectiva enloquecedoramente
compleja de mi pasado. Estoy persuadido, sin embargo, de que en cierto modofatal y mágico, Lolita empezó con Annabel.Sé también que la conmoción producida por la muerte de Annabelconsolidó la frustración de ese verano de pesadilla y la convirtió en unobstáculo permanente para cualquier romance ulterior, a través de los fríosaños de mi juventud. Lo espiritual y lo físico se habían fundido en nosotroscon perfección tal que no puede sino resultar incomprensible para losjovenzuelos materialistas, rudos y de mentes uniformes, típicos de nuestrotiempo. Mucho después de su muerte sentía que sus pensamientos flotaban entorno a los míos. Antes de conocernos ya habíamos tenido los mismos sueños.Comparamos anotaciones. Encontramos extrañas afinidades. En el mismo mesde junio del mismo año (1919), un canario perdido había revoloteado en sucasa y la mía, en dos países vastamente alejados. ¡Ah, Lolita, si tú me hubierasquerido así!He reservado para el desenlace de mi fase «Annabel» el relato de nuestracita infructuosa. Una noche, Annabel se las compuso para burlar la viciosavigilancia de su familia. Bajo un macizo de mimosas nerviosas y esbeltas, alfondo de su villa, encontramos amparo en las ruinas de un muro bajo, depiedra. A través de la oscuridad y los árboles tiernos, veíamos arabescos deventanas iluminadas que, retocadas por las tintas de colores del recuerdosensible, se me aparecen hoy como naipes –acaso porque una partida de bridgemantenía ocupado al enemigo–. Ella tembló y se crispó cuando le besé elángulo de los labios abiertos y el lóbulo caliente de la oreja. Un racimo deestrellas brillaba plácidamente sobre nosotros, entre siluetas de largas hojasdelgadas; ese cielo vibrante parecía tan desnudo como ella bajo su vestidoliviano. Vi su rostro contra el cielo, extrañamente nítido, como si emitiera unatenue irradiación. Sus piernas, sus adorables piernas vivientes, no estaban muyjuntas y cuando localicé lo que buscaba, sus rasgos infantiles adquirieron unaexpresión soñadora y atemorizada. Estaba sentada algo más arriba que yo, ycada vez que en su solitario éxtasis se abandonaba al impulso de besarme,inclinaba la cabeza con un movimiento muelle, letárgico, como de vertiente,que era casi lúgubre, y sus rodillas desnudas apretaban mi mano para soltarlade nuevo; y su boca temblorosa, crispada por la actitud de alguna misteriosapócima, se acercaba a mi rostro con intensa aspiración. Procuraba aliviar eldolor del anhelo restregando ásperamente sus labios secos contra los míos;después mi amada se echaba atrás con una sacudida nerviosa de la cabeza,para volver a acercarse oscuramente, alimentándome con su boca abierta;mientras, con una generosidad pronta a ofrecérselo todo, yo le hacía tomar elcetro de mi pasión.Recuerdo el perfume de ciertos polvos de tocador –creo que se los habíarobado a la doncella española de su madre–: un olor a almizcle dulzón. Se
mezcló con su propio olor a bizcocho y súbitamente mis sentidos seenturbiaron. La repentina agitación de un arbusto cercano impidió quedesbordaran, y mientras ambos nos apartábamos, esperando con un dolor enlas venas lo que quizá no fuera sino un gato vagabundo, llegó de la casa la vozde su madre que la llamaba –con frenesí que iba en aumento– y el doctorCooper apareció cojeando gravemente en el jardín. Pero ese macizo demimosas, el racimo de estrellas, la comezón, la llama, el néctar y el dolorquedaron en mí, y a partir de entonces ella me hechizó, hasta que, al fin,veinticuatro años después, rompí el hechizo encarnándola en otra.5Cuando me vuelvo para mirarlos, los días de mi juventud parecen huir demí en una ráfaga de pálidos deshechos reiterados, como esas tempestadesmatinales de nieve en que el pasajero de tren ve remolinear papel de sedaajado tras el último vagón. Durante mis relaciones sanitarias con mujeres, yoera práctico, irónico, enérgico. Mientras fui estudiante, en Londres y París, lasmujeres pagadas me bastaron. Mis estudios eran minuciosos e intensos,aunque no particularmente fructíferos. Al principio proyecté graduarme enpsiquiatría, como hacen muchos talentos manqués. Pero ni para esto servía: unextraño agotamiento me atenazaba («Doctor, me siento tan oprimido.»). Yviré hacia la literatura inglesa, donde tantos poetas frustrados acababan comoprofesores vestidos de tweed con la pipa en los labios. París me sentaba demaravilla. Discutía películas soviéticas con expatriados. Me codeaba conuranistas en Deux Magots. Publicaba tortuosos ensayos en diarios oscuros.Componía pastiches:. Poco me importa que Fräulein von Kulp pueda volverse, la mano sobrela puerta; a nadie he de seguir, ni a Fresca, ni a Gaviota.Los seis o siete entendidos que leyeron mi artículo: «El tema proustiano enuna carta de Keats a Benjamín Bailey», rieron entre dientes. Inicié unaHistoire abrégée de la poésie anglaise por cuenta de una importante editorial ydespués empecé a compilar ese manual de literatura francesa para estudiantesde habla inglesa (con comparaciones tomadas de las letras inglesas) que habríade ocuparme durante la década del cuarenta y cuyo último volumen estaba casilisto para la imprenta por la época de mi arresto.Encontré trabajo; enseñaba inglés a un grupo de adultos en Auteuil.Después, una escuela de varones me empleó durante un par de inviernos. Devez en cuando, aprovechaba las relaciones que había hecho con sociólogos ypsicólogos para visitar en su compañía varias instituciones, tales como
orfanatos y reformatorios, donde podían contemplarse pálidas jóvenespubescentes, de pestañas gruesas, con una impunidad perfecta como la que nosestá asegurada en sueños.Ahora creo llegado el momento de presentar al lector algunasconsideraciones de orden general. Entre los límites de los nueve y los catorceaños, surgen doncellas que revelan a ciertos viajeros embrujados, dos o másveces mayores que ellas, su verdadera naturaleza, no humana, sino nínfica (osea demoníaca); propongo llamar «nínfulas» a esas criaturas escogidas.Se advertirá que reemplazo términos espaciales por temporales. Enrealidad, querría que el lector considerara los «nueve» y los «catorce» comolos límites —playas espejeantes, rocas rosadas— de una isla encantada,habitada por esas nínfulas mías y rodeada por un mar vasto y brumoso. Entreesos límites temporales, ¿son nínfulas todas las niñas? No, desde luego. De locontrario, quienes supiéramos el secreto, nosotros, los viajeros solitarios, losninfulómanos, habríamos enloquecido hace mucho tiempo. Tampoco es labelleza una piedra de toque; y la vulgaridad —o al menos lo que unacomunidad determinada considera como tal— no daña forzosamente ciertascaracterísticas misteriosas, la gracia letal, el evasivo, cambiante, trastornador,insidioso encanto mediante el cual la nínfula se distingue de esascontemporáneas suyas que dependen incomparablemente más del mundoespacial de fenómenos sincrónicos que de esa isla intangible de tiempohechizado donde Lolita juega con sus semejantes. Dentro de los mismoslímites temporales, el número de verdaderas nínfulas es harto inferior al de lasjovenzuelas provisionalmente feas, o tan sólo agradables, o «simpáticas», ohasta «bonitas» y «atractivas», comunes, regordetas, informes, de piel fría,niñas esencialmente humanas, vientrecitos abultados y trenzas, que acasolleguen a transformarse en mujeres de gran belleza (pienso en los toscosbudines con medias negras y sombreros blancos que se convierten endeslumbrantes estrellas cinematográficas). Si pedimos a un hombre normalque elija a la niña más bonita en una fotografía de un grupo de colegialas ogirl-scouts, no siempre señalará a la nínfula. Hay que ser artista y loco, un serinfinitamente melancólico, con una burbuja de ardiente veneno en las entrañasy una llama de suprema voluptuosidad siempre encendida en su sutil espinazo(¡oh, cómo tiene uno que rebajarse y esconderse!), para reconocer deinmediato, por signos inefables —el diseño ligeramente felino de un pómulo,la delicadeza de un miembro aterciopelado y otros indicios que ladesesperación, la vergüenza y las lágrimas de ternura me prohíben enumerar—, al pequeño demonio mortífero entre el común de las niñas; y allí está, noreconocida e ignorante de su fantástico poder.Además, puesto que la idea de tiempo gravita con tan mágico influjo sobretodo ello, el estudioso no ha de sorprenderse al saber que ha de existir una
brecha de varios años —nunca menos de diez, diría yo, treinta o cuarenta porlo general y tantos como cincuenta en algunos pocos casos conocidos— entredoncella y hombre para que este último pueda caer bajo el hechizo de lanínfula. Es una cuestión de ajuste focal, de cierta distancia que el ojo interiorsupera contrayéndose y de cierto contraste que la mente percibe con un jadeode perverso deleite. Cuando yo era niño y ella era niña, mi pequeña Annabelno era para mí una nínfula; yo era su igual, un faunúnculo por derecho propio,en esa misma y encantada isla del tiempo; pero hoy, en septiembre de 1952, alcabo de veintinueve años, creo distinguir en ella el elfo fatal de mi vida. Nosqueríamos con amor prematuro, con la violencia que a menudo destruye vidasadultas. Yo era un muchacho fuerte y sobreviví; pero el veneno estaba en laherida y la herida permaneció siempre abierta. Y pronto me encontrémadurando en una civilización que permite a un hombre de veinticinco añoscortejar a una muchacha de dieciséis, pero no a una niña de doce.No es de asombrarse, pues, si mi vida adulta, durante el período europeode mi existencia, resultó monstruosamente doble. Abiertamente, yo manteníalas relaciones llamadas normales con cierto número de mujeres terrenas,provistas de calabazas o peras como pechos; secretamente, me consumía en unhorno infernal de localizada codicia por cada nínfula que encontraba y a lacual no me atrevía a acercarme, como un pusilánime respetuoso de la ley. Lashembras humanas que me era permitido utilizar no servían sino como agentespaliativos. Estoy dispuesto a creer que las sensaciones provocadas en mí por lafornicación natural, eran muy semejantes a las conocidas por los grandesmachos normales ayuntados con sus grandes cónyuges normales en ese ritmoque sacude el mundo. Lo malo era que esos caballeros no habían tenidovislumbres de un deleite incomparablemente más punzante, y yo sí. La másturbia de mis poluciones era mil veces más deslumbrante que todo el adulterioimaginado por el escritor de genio más viril o por el impotente más talentoso.Mi mundo estaba escindido. Yo percibía dos sexos, y no uno; y ninguno de losdos era el mío. El anatomista los habría declarado femeninos. Pero para mí, através del prisma de mis sentidos, eran tan diferentes como el día y la noche.Ahora puedo razonar sobre todo esto. En aquel entonces, y hasta por lo menoslos treinta y cinco años, no comprendí tan claramente mis angustias. Mientrasmi cuerpo sabía qué anhelaba, mi espíritu rechazaba cada clamor de micuerpo. De pronto me sentía avergonzado, atemorizado; de pronto tenía unoptimismo febril. Los tabúes me estrangulaban. Los psicoanalistas meacunaban con seudoliberaciones y seudolíbidos. El hecho de que para mí losúnicos objetos de estremecimiento amoroso fueran hermanas de Annabel, susdoncellas y damas de honor, se me aparecía como un pronóstico de demencia.En otras ocasiones me decía que todo era cuestión de actitud, que nada habíade malo en sentirse así. Permítaseme recordar que en Inglaterra, durante laaprobación del Acta de Niños y Jóvenes en 1933, se definió el término «niña»
como «criatura que tiene más de ocho años, pero menos de catorce» (despuésde lo cual, desde los catorce años hasta los diecisiete, la definición estatuida es«joven»). Por otro lado, en Massachussetts, EEUU, un «niño descarriado» es,técnicamente, un ser «entre los siete y los diecisiete años de edad» (que,además, se asocia habitualmente con personas viciosas e inmorales). HughBroughton, escritor polemista del reinado de Jaime I, probó que Rahab era unaprostituta desde temprana edad. Esto es muy interesante y me atrevería asuponer que ya están ustedes viéndome al borde de una crisis y echandoespuma por la boca. Pero no, no es así; sólo barajo encantadoras posibilidadesen un mazo de naipes. Tengo algunas otras imágenes. Aquí está Virgilio, quepudo cantar a la nínfula con un tono único, pero quizá prefería otra cosa. Allí,dos de las hijas pre-núbiles del rey Akenatón y la reina Nefertiti (la pareja realtenía una progenie de seis), con muchos collares de cuentas brillantes por todoatavío, abandonadas sobre almohadones, intactas después de tres mil años, consus suaves cuerpos morenos de cachorros, el pelo corto, los alargados ojos deébano. Más allá, algunas novias forzadas a sentarse en el fascinum, marfil delos templos del saber clásico. El matrimonio antes de la pubertad no es raro,aun en nuestros días, en algunas provincias de la India oriental. Después detodo, Dante se enamoró perdidamente de su Beatriz cuando tenía ella nueveaños, una chiquilla rutilante, pintada y encantadora, enjoyada, con un vestidocarmesí. y eso era en 1274, en Florencia, durante una fiesta privada en elalegre mes de mayo. Y cuando Petrarca se enamoró locamente de su Laura,ella era una nínfula rubia de doce años que corría con el viento, con el polen,con el polvo, una flor dorada huyendo por la hermosa planicie al pie delVaucluse.Pero seamos decorosos y civilizados, Humbert Humbert hacía todo loposible por ser correcto. Y lo era de veras, genuinamente. Tenía el másprofundo respeto por las niñas ordinarias, con su pureza y vulnerabilidad, ybajo ninguna circunstancia habría perturbado la inocencia de una criatura dehaber el menor riesgo de alboroto. Pero cómo latía su corazón cuandovislumbraba entre el montón inocente a una niña demoníaca, «enfantcharmante et fourbe», de ojos turbios, labios brillantes, diez añosencarcelados, no bien le demostraba uno que estaba mirándola. Así pasaba lavida. Humbert era perfectamente capaz de tener relaciones con Eva, perosuspiraba por Lilith. El desarrollo del seno aparece tempranamente después delos cambios somáticos que acompañan la pubescencia. Y el índice inmediatode maduración asequible es la aparición de pelo. Mi mazo de naipes seestremece de posibilidades. Un naufragio. Un atoll y en su soledad, latemblorosa hija de un pasajero ahogado. ¡Querida, éste es sólo un juego! Quémaravillosas eran mis aventuras imaginarias mientras permanecía sentado enel duro banco de un parque fingiendo sumergirme en un trémulo libro.Alrededor del quieto estudioso jugaban libremente las nínfulas, como si él
hubiera sido una estatua familiar o parte de la sombra y el lustre de un viejoárbol. Una vez, una niña de perfecta belleza con delantal de tarlatán, apoyócon estrépito su pie pesadamente armado a mi lado, sobre el banco, paradeslizar sobre mí sus delgados brazos desnudos y ajustar la correa de su patín,y yo me diluí en el sol, con mi libro como hoja de higuera, mientras sus rizoscastaños caían sobre su rodilla despellejada, y la sombra de las hojas que yocompartía latía y se disolvía en su pierna radiante, junto a mi mejillacamaleónica. Otra vez, una pelirroja se asió de la correa en el subterráneo yuna revelación de rubio vello axilar quedó en mi sangre durante semanas.Podría enumerar una larga serie de esas diminutas aventuras unilaterales.Muchas acababan en un intenso sabor de infierno. Ocurría, por ejemplo, quedesde mi balcón distinguía una ventana iluminada a través de la calle y lo queparecía una nínfula en el acto de desvestirse ante un espejo cómplice. Asíaislada, a esa distancia, la visión adquiría un sutilísimo encanto que me hacíaprecipitar hacia mi solitaria gratificación. Pero repentinamente, aviesamente,el tierno ejemplar de desnudez que había adorado se transformaba en elrepulsivo brazo desnudo de un hombre que leía su diario a la luz de lalámpara, junto a la ventana abierta, en la noche cálida, húmeda, desesperadadel verano.Saltos sobre la cuerda; rayuela. La anciana de negro que estaba sentada ami lado, en mi banco, en mi deleitoso tormento (una nínfula buscaba a tientas,debajo de mí, un guijarro perdido), me preguntó si me dolía el estómago.¡Bruja insolente! Ah, dejadme solo en mi parque pubescente, en mi jardínmusgoso. Dejadlas jugar en torno a mí para siempre. ¡Y que nunca crezcan!6A propósito: me he preguntado a menudo qué se hizo después de esasnínfulas. En este mundo hecho de hierro forjado, de causas y efectosentrecruzados, ¿podría ocurrir que el oculto latido que les robé no afectara sufuturo? Yo la había poseído, y ella nunca lo supo. Muy bien. Pero; ¿eso nohabría de descubrirse en el futuro? Implicando su imagen en mi voluptuosidad,¿no interfería yo su destino? ¡Oh, fuente de grande y terrible obsesión!Sin embargo, llegué a saber cómo eran esas nínfulas encantadoras,enloquecedoras, de brazos frágiles, una vez crecidas. Recuerdo que caminabaun día por una calle animada en un gris ocaso de primavera, cerca de laMadeleine. Una muchacha baja y delgada pasó junto a mí con paso rápido yvacilante sobre sus altos tacones. Nos volvimos para mirarnos al mismotiempo. Ella se detuvo. Me acerqué. Tenía esa típica carita redonda y con
hoyuelos de las muchachas francesas, y apenas me llegaba al pelo del pecho.Me gustaron sus largas pestañas y el ceñido traje sastre que tapizaba de grisperla su cuerpo joven, en el cual aún subsistía —eco nínfico, escalofrío dedeleite— algo infantil que se mezclaba con el frétillement de su cuerpo. Lepregunté su precio, y respondió prontamente, con precisión melodiosa yargentina (¡un pájaro, un verdadero pájaro!) Cent. Traté de regatear, pero ellavio el terrible, solitario deseo en mis ojos bajos, dirigidos hacia su frenteredonda y su sombrero rudimentario (una banda, un ramillete), batiendo laspestañas dijo: Tant pis, y se volvió como para marcharse. ¡Apenas tres añosantes, quizá, podía haberla visto, camino de su casa, al regresar de la escuela!Esa evocación resolvió las cosas. Me guio por la habitual escalera empinada,con la habitual campanilla para el monsieur al que quizás no interesaba unencuentro con otro monsieur, el lúgubre ascenso hasta el cuarto abyecto, todocama y bidet. Como de costumbre, me pidió de inmediato su petit cadeau, ycomo de costumbre le pregunté su nombre (Monique) y su edad (dieciocho).El trivial estilo de las busconas me era harto familiar. Todas responden dixhuit: un ágil gorjeo, una nota de determinación y anhelosa impostura queemiten diez veces por día, pobres criaturillas. Pero en el caso de Monique, nocabía duda de que agregaba dos o tres años a su edad. Lo deduje por muchosdetalles de su cuerpo compacto, pulcro, curiosamente inmaduro. Se desvistiócon fascinante rapidez y permaneció un momento parcialmente envuelta en elsucio voile de la ventana, escuchando con infantil placer (la mosquita muerta)a un organillero que tocaba abajo, en el patio rebosante de crepúsculo. Cuandole examiné las manos pequeñas y le llamé la atención sobre las uñas sucias,me dijo con un mohín candoroso: Oui, ce n'est pas bien, y se dirigió hacia ellavabo, pero le dije que no importaba, que no importaba nada. Con su pelocastaño y ondulado, sus luminosos ojos grises, su piel pálida, eraperfectamente encantadora. Sus caderas no eran más grandes que las de unmuchacho en cuclillas; en verdad no vacilo en decir (y por cierto que éste es elmotivo por el cual me demoro con gratitud en el recuerdo de ese cuarto depenumbra tamizada) que entre las ochenta grues poco más o menos que habían«trabajado» sobre mí, fue ella la única que me prop
Lolita VLADIMIR NABOKOV. PRIMERA PARTE 1 Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lo-lita: la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse, en el tercer